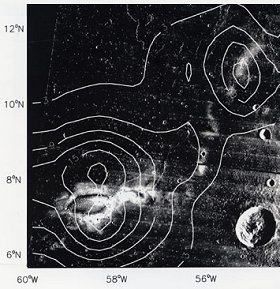EL ARTE DE AMAR
¿Es el amor un arte? En tal caso, requiere conocimiento y esfuerzo.
¿O es el amor una sensación placentera, cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno "tropieza" si tiene suerte?
Todos están sedientos de amor; ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas, escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor, y, sin embargo, casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor.
Esa peculiar actitud se debe a varios factores que, individualmente o combinados, tienden a sustentarla. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado, y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor.
Para alcanzar ese objetivo, siguen varios caminos. Uno de ellos, utilizado en especial por los hombres, es tener éxito, ser tan poderoso y rico como lo permita el margen social de la propia posición. Otro, usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etc. Existen otras formas de hacerse atractivo, que utilizan tanto los hombres como las mujeres, dependiendo de lo que el ambiente social valore más en ese momento y lugar. Muchas de las formas de hacerse querer son iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para "ganar amigos e influir sobre la gente".
En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado es, en esencia, una mezcla de popularidad y sex-appeal.
La segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor, es la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil encontrar un objeto apropiado para amar -o para ser amado por él-.
En las últimas generaciones el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica, si bien no faltan consideraciones de índole convencional, la mayoría de la gente aspira a encontrar un "amor romántico", a tener una experiencia personal del amor que lleve luego al matrimonio. Ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la de la función.
Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característico, estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vitrinas de las tiendas, y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos.
El hombre (o la mujer) considera a la gente en una forma similar.
Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quiere conseguir.
"Atractivo" significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente.
De cualquier manera, la sensación de enamorarse sólo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio.
Quiero hacer un buen negocio; el objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social y al mismo tiempo, debo resultarle deseable, teniendo en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas y ocultas.
De ese modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, dentro de los límites impuestos por sus propios valores de intercambio. En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante- no hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y de trabajo.
El tercer error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor, radica en la confusión entre la experiencia inicial del "enamorarse" y la situación permanente de estar enamorado o, mejor dicho, de "permanecer" enamorado.
Si dos personas que son desconocidas la una para la otra, como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten uno, ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida. Y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor.
Ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación. Sin embargo, tal tipo de amor es, por su misma naturaleza, poco duradero. Las dos personas llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso, hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo, terminan por matar lo que pueda quedar de la excitación inicial.
No obstante, al comienzo no saben todo esto; en realidad, consideran la intensidad del apasionamiento, ese estar "locos" el uno por el otro, como una prueba de la intensidad de su amor, cuando sólo muestra el grado de su soledad anterior.
Esa actitud -que no hay nada más fácil que amar- sigue siendo la idea prevaleciente sobre el amor, a pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectaciones, y que, no obstante, fracase tan a menudo como el amor.
Si ello ocurriera con cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por corregir sus errores o renunciaría a la actividad. Pero puesto que lo último es imposible en el caso del amor, sólo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es examinar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor.
El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte como es un arte el vivir. Si deseamos aprender a amar debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería.
¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos parte: una, el dominio de la teoría; la otra, el dominio de la práctica. Si quiero aprender el arte de la medicina, primero debo conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas enfermedades. Una vez adquirido todo ese conocimiento teórico, aún no soy en modo alguno competente en el arte de la medicina. Sólo llegaré a dominarlo después de mucha práctica, hasta que eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se fundan en uno,... mi intuición..., que es la esencia del dominio de cualquier arte.
Pero aparte del aprendizaje de la teoría y la práctica, un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte: el dominio de ese arte debe ser un asunto de fundamental importancia, nada en el mundo debe ser más importante que el arte. Esto es válido para la música, la medicina, la carpintería y el amor. Y quizás radique ahí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar de sus evidentes fracasos, sólo en muy contadas ocasiones trata de aprender ese arte. A pesar del profundo anhelo de amor, casi todo lo demás tiene más importancia que el amor: éxito, prestigio, dinero, poder; dedicamos casi toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar esos objetivos, y muy poca a aprender el arte del amor.
¿Sucede acaso que sólo se consideran dignas de ser aprendidas las cosas que pueden proporcionarnos dinero o prestigio, y que el amor, que "sólo" beneficia al alma, pero que no proporciona ventajas en el sentido moderno, sea un lujo por el cual no tenemos derecho a gastar muchas energías?
Extractado de Fromm, E. "El Arte de Amar"
____________________________
SOBRE FEALDAD Y BELLEZA
SOBRE FEALDAD Y BELLEZA (en sentido extramoral), por Carlos Manzano
Dicen que cuanto más se carece de algo, con más fuerza se desea. Y tal afirmación debe de tener su parte de verdad, porque si algo me ha fascinado hasta la locura ha sido siempre la belleza; y si hay algo que me caracteriza y me define como ser humano es la fealdad. Ese es mi sino, esa ha sido mi suerte desde que adquirí conciencia del mundo y comencé a relacionarme con los demás: mi insobornable deformidad facial, un estigma que he llevado con mayor o menor resignación hasta hoy y que durante los años de colegio motivó que casi todos los compañeros me conocieran con el mismo apodo: monstruito.
No me parece oportuno aburrir al lector con una detallada descripción de las características físicas que hacen de mí un ser asimétrico y deforme; sólo diré, para quien quiera hacerse una somera idea de mi rostro, que de mi barbilla estrecha y puntiaguda va emergiendo poco a poco una cabeza cada vez más amplia y extensa que desemboca en dos enormes orejas elefantinas, y cuyo frontal aparece toscamente punteado por unos ojos rasgados que se apostan como enemigos irreconciliables a ambos extremos de la cara. La frente, abombada y sobresaliente, surge también desproporcionadamente ancha, confiriendo a mi faz una estructura triangular que, para redondear el conjunto, tiene el dudoso gusto de dejarse dominar por una nariz desigual, desusadamente abierta y profusamente punteada por granos y verrugas varias. Esa es la primera imagen que la gente obtiene de mí. Y aunque el deseo natural de no causar daño en los marcados por la desgracia les impulse a disimular su asco y su repugnancia, enseguida noto cómo sus ojos nerviosos tratan de esquivar mi rostro y percibo su esfuerzo en finalizar la conversación lo antes posible sin parecer demasiado bruscos ni groseros.
No podría asegurar con certeza en qué momento de mi vida adquirí la conciencia de poseer un grado tan elevado de fealdad, pero lo cierto es que desde muy pequeño un agudo complejo me ha acompañado adonde quiera que fuera, limitando mi capacidad de comunicación con los demás. Feo y tímido, esas han sido mis características más distintivas. Y en consecuencia, la soledad se ha convertido en mi estado social casi permanente. Nunca me he revelado contra las risas o el asombro de los que me veían por primera vez, ni tampoco he tratado de modificar esa primera y repugnante impresión haciendo uso de un ejemplar sentido del humor o de una educación exquisita. Es una verdad tan evidente, que el menor esfuerzo por dulcificarla hubiera resultado completamente vano, además de ridículo. Siempre me he avergonzado de ser tan feo, hasta el punto de sentirme culpable por ello. Tengo ya unos cuantos años a cuestas, y he de decir que durante todo este tiempo he aprendido a convivir con el estigma de la fealdad. Supe sobrellevar el escaso aprecio que mis padres siempre mostraron conmigo —y no se lo reprocho, tener un vástago tan horroroso como yo merma la ilusión del más dispuesto—, y aprendí también a moverme por mi cuenta en todos los ámbitos de la vida, sin esperar la ayuda o la consideración de nadie. La falta de contacto social me indujo a recluirme en la lectura, una actividad que me ha proporcionado algunos de los escasos instantes de placer de mi vida. Porque, efectivamente, los libros me permitían huir de mi realidad más miserable y lanzarme por caminos desconocidos y abiertos que, al tiempo que hacía míos, me permitían soñar con otros mundos, con otros personajes, con otras circunstancias menos adversas que las que me tocaba vivir en primera persona.
Pero los libros entrañaban un peligro que al principio no supe ver: me mostraban un mundo lleno de pasiones profundas, emociones arrebatadas y efusiones intensas de las que hasta entonces yo apenas si tenía constancia: amores, romanticismo, locuras varias que, como un recién llegado a tierras lejanas, iría descubriendo poco a poco con declarado asombro e inusitado interés. Y, como no podía ser de otra manera, a partir de entonces comencé a añorar como si hubieran sido míos todos esos sentimientos desaforados y pasiones inauditas que parecían condensar en sí mismas el sentido último de la existencia pero que hasta ese momento yo no había sido capaz siquiera de imaginar. También por aquel entonces, a mi testosterona le dio por comenzar a hacer su trabajo, y pronto comprendí que el mecanismo que desataba aquellas pulsiones profundas y arrebatadoras habitaba igualmente dentro de mí. Recuerdo perfectamente la primera chica de la que me enamoré. Se llamaba Lucía, e iba a la misma clase que yo. Supe que estaba enamorado de ella porque apenas podía apartar mis ojos de su rostro: era guapa, o mejor dicho inmensamente bella, y con sólo pensar en ella sentía un extraño cosquilleo en el estómago. Aquella fue la primera vez que me vi presa de aquel extraño vértigo que nacía de la sola contemplación de la belleza, de las formas sublimes, o lo que es lo mismo, de la grandiosidad y perfección encarnadas en los rostros resueltos de las chicas.
Pero yo era feo, seguía siendo Monstruito para casi todos, y el único sentimiento positivo que hubiera logrado de despertar en ella era la lástima. Así que ¿para qué amargarse la vida con anhelos imposibles, con sueños engañosos que sólo me llevarían a torturarme aún más, a deplorarme sin remedio a causa de mi execrable deformidad facial? Debía aceptar mi destino, no había cualidad humana que pudiera compensar la extrema fealdad de mi rostro. Por mucho que me lo propusiera, jamás llegaría a gustar a una chica tan hermosa como Lucía. Aquél era un camino que me estaba irremisiblemente vedado. Fue mi primera frustración grave, la primera piedra con que me tropecé del enorme pedregal sobre el que iba a caminar hasta mi muerte. Pero me enseñó a adormecer los sentimientos y a domesticar el ansia, y, cómo no, a desfogar mi pasión de la única manera en que me era permitido hacerlo: en la húmeda soledad del cuarto de baño.
Lo terrible es que cada nuevo día iba descubriendo a mi alrededor multitud de rostros hermosos y seráficos, exquisitos diría yo, cándidos todos, que nunca se giraban hacia mí, sino que me evitaban como se esquiva un saco de basura en medio del camino. Yo me esforzaba en aprehender cada uno de ellos, escrutaba todos sus rasgos, me deleitaba en las líneas cadenciosas de sus pómulos, en la profundidad infinita de sus pupilas, en la lenta modulación de sus contornos, y después los hacía míos, los robaba en secreto, los atesoraba en la memoria, porque sabía que aquél era el contacto más íntimo con su belleza que jamás podría permitirme. ¡Y Dios mío, cómo amaba todas y cada una de aquellas caras tan livianas y gráciles! ¡Cómo las extrañaba y cuánto las deseaba! Pero eso era lo único que podía obtener de ellas, y por ese motivo su contemplación aspiraba a llenar la carencia de todo lo demás. ¡Ah, la belleza! En buena lógica, aquellas miradas ávidas pero estériles deberían haberme llevado a la frustración, al odio, al rencor y a la desesperación, porque constantemente me señalaban lo que yo no era, lo que nunca lograría conseguir. Sin embargo, constituían mi mayor consuelo. Las amaba a todas ellas sin distinción, quizá porque representaban un imposible.
Yo, cada día más feo y más fuera del mundo, admiraba su perfección, la pureza que destilaban. Con constancia e infinita paciencia, me había ido convirtiendo en un devoto adorador de la belleza femenina, amaba por igual a todas las ninfas que cruzaban junto a mi ventana cada día o se sentaban indiferentes en el banco que había frente a mi casa; las amaba a todas ellas sin distinción de complexiones ni apariencias: amaba el concepto, no el envoltorio. Sin embargo, pocas veces me dejaba ver. Sabía que si por una casualidad nuestras dos miradas coincidían siquiera por un segundo, ellas retirarían la suya al instante, asombradas al descubrir la existencia de un engendro tan horripilante como yo, y me negarían de esa forma el único pequeño placer que me era permitido obtener en aquel entonces. No necesitaba su respuesta ni su colaboración; era su belleza lo único que me interesaba, la belleza sin más, aquel atributo que yo nunca tuve ni tendría.
Conseguir un empleo de bedel en el instituto fue el logro más importante de mi vida. A partir de ese momento, cientos de jovencitas de esbeltos cuerpos y bellos rostros cruzarían frente a mí todos los días con absoluta despreocupación, ignorándome por completo y concediéndome de esa forma la ocasión de espiarlas sin levantar sospechas. No me hacía falta buscar más lejos, las tenía allí a todas, a mi alcance, a unos metros del cuarto donde solía pasar yo las horas enclaustrado. Fue sin duda mi mejor época, mi momento de gloria, unos años en los que conseguí definir con precisión el canon de belleza que tanto me fascinaba. Entre otras cosas, descubrí que la belleza adolescente no admite comparación. Hay algo de genuino, de cristalino en sus rostros, que no es posible captar en ninguna otra hembra. Su sonrojo veloz, su risa fácil, la ignorancia del futuro que les espera… Recuerdo a varias de ellas como si las tuviera aquí mismo, todavía las veo reír distraídamente mientras bajan por las escaleras en dirección al patio. Muchas van en grupos, hablando de asuntos intrascendentes, aferradas a sus carpetas como escudos en la batalla; otras, más precoces, consienten en ser custodiadas por compañeros masculinos y se comportan de manera distinta a las demás: se mueven con frivolidad, les gusta exhibirse, que las miren —¿qué pensarían si supieran que el bedel deforme se pasa horas contemplando sus cuerpos prometedores amparado en la oscuridad del almacén?—, se adivina en ellas un regusto por la provocación, por el coqueteo, por mostrar ciertos apuntes de procacidad. Esas son las que más me gustan, porque por lo general suelen ser también las más hermosas. A alguna la he visto besarse a escondidas con otros muchachos, las más osadas incluso se dejan sobar los senos, pero cuando alguna intuye mi presencia su rostro se enfría de repente y calla, como si mi aparición les helara la sangre y las bañara en un intenso escalofrío de espanto. Conforme me hago más viejo, más me fascinan estas jovencitas sicalípticas —porque, huelga decirlo, sigo igual de encandilado con su belleza como en mi adolescencia—. Continúo solo, ausente del mundo, apagado en mi fealdad inhóspita, vencido por un estigma contra el que no he sabido ni he querido rebelarme. Así que sólo me quedan ellas, mis impolutas y frágiles bellezas. Aunque hace tiempo que me expulsaron del instituto por espiarlas.
Fue un momento terrible, un incidente atroz, una auténtica ignominia. Los padres vinieron y me llamaron sátiro y depravado, me insultaron cuanto les vino en gana y me denigraron como a un delincuente. Todos sin excepción —padres y alumnas, profesores y empleados— hicieron círculo a mi alrededor acusándome de acechar a las muchachas y de comportarme como un pervertido. Creo que mi fealdad les ayudó a ser crueles conmigo, nadie se apiada de un deforme, nadie siente cariño por un monstruo. Y aunque es cierto que yo las espiaba desde hace años, que las vigilaba expectante cuando desnudaban sus cuerpos en el gimnasio o cuando compartían secretos e intimidades en los oscuros váteres del centro, jamás osé causar a ninguna el menor daño ni nunca me hubiera atrevido a ir más allá de mirarlas en silencio. Fue extremadamente cruel la manera en que todos ellos se comportaron conmigo, una conducta mezquina que no podré olvidar jamás.
No creo necesario resaltar que nunca hasta la fecha he yacido con mujer alguna. Hubiera podido hacerlo varias veces con tal de pagar lo que me pedían, pero eso es algo que siempre me ha parecido sucio e infame, totalmente ajeno al canon de belleza que tanto anhelo. Una vez me armé de valor y entré en un peep-show sin saber lo que me encontraría allí, pero ninguna de esas hembras poderosas que bailaban desnudas ante mis ojos simulando un torpe ejercicio de seducción podía compararse ni por asomo con la sonrisa más vulgar de mis amadas adolescentes. Salí tan decepcionado que no he vuelto a entrar más. Prefiero rebuscar en las abarrotadas estancias de mi recuerdo que consolarme con una imitación tan hosca, tan burda y tan vulgar como ésa.
Pero tampoco deseo aburrir al lector ocasional con una retahíla de sucesos intrascendentes ni de desdichas más bien ridículas que ni siquiera el vacío absoluto sobre el que se asienta mi vida conseguiría elevar a la categoría de anécdota —sucesos todos ellos, por otra parte, que apenas darían para llenar un par de cuartillas—.
Además, ya me queda poco camino que recorrer, apenas me restan ocasiones en que poder regodearme en mi desgracia: el otro día me diagnosticaron un tumor cerebral y me dieron de dos a cinco meses de vida. Espero que nadie me malinterprete: no busco piedad ni consuelo, ni tampoco despertar la lástima de los más benévolos. Es cierto que mi vida ha estado marcada por la frustración y la renuncia, y que la fealdad me ha definido desde mi nacimiento hasta determinar el apagado curso de mi existencia. Pero no culpo a nadie por ello; en todo caso, la única responsabilidad me tocaría asumirla a mí en exclusiva: soy feo, mi rostro es desagradable y desprecia las más elementales normas de coherencia estética y armonía visual. Y de eso no hay responsables. Los sentimientos aquí están de más: nadie en su sano juicio se enamoraría de mí. De nada sirve condenar el horror que provoca mi cara.
He tenido que vivir la mayor parte del tiempo alejado del mundo, recluido en mi propia insignificancia, oteando con envidia la belleza de los que tenía a mi lado, de los que podían vanagloriarse de su aspecto, de los que lograban ser amados y correspondidos, de quienes se sentían capaces de llegar hasta la belleza opuesta, la del sexo contrario, y palparla y poseerla y disfrutarla hasta alcanzar el éxtasis, personas todas ellas ante las que la vida se abría como un mosaico de promesas y oportunidades al alcance de la mano. Este ha sido, a grosso modo, el resumen de mi vida, una historia de fealdad asumida en la que no me ha sido permitido superar ni la incomprensión ajena ni la incomunicación con el mundo. Y digo que no se me ha permitido porque —y esto salta a la vista sin necesidad de estudiar detenidamente los hechos— cualquier cosa que yo hubiera podido hacer estaba anulada de antemano por la desproporción de mi aspecto físico. Dondequiera que fuese, el estigma caía sobre mí sin que fuera necesario siquiera abrir la boca: eran sus miradas estremecidas, sus gestos de horror los que me lo decían todo, los que me golpeaban con la saña con que se golpea a una fiera enfebrecida: con la rabia que produce el espanto.
¿Que apenas si he hecho nada por evitarlo? ¡Pero por favor, no me toquen las pelotas! ¿Quién puede sentir por un feo más que lástima y conmiseración, sin hablar de la repulsión que siempre acompaña a la primera impresión? Las puertas se me han cerrado aún antes de que pidiera permiso para entrar.
¿Y saben qué les digo de su lástima? ¡Que se la pueden meter por el culo! No quiero compasiones ni condolencias. Ya no. Es demasiado tarde, ahora que me he podrido de asco, solo, vacío e inmensamente hastiado. Porque uno se va pudriendo por dentro cuando ve la vida pasar por delante como una estúpida película que, al final, terminará dejándote al margen, fuera de su bendito happy end. Cierto que, aún sin su consentimiento, pude haber tenido bajo mi cuerpo muchas de aquellas muchachas hermosas a las que he amado en silencio, y que únicamente por miedo o cobardía no lo hice. Ahora me arrepiento. Y el que tenga huevos, que me acuse de lo que quiera. ¿Acaso se apiadaban ellas de mi monstruosidad facial, de mi facha espeluznante? ¿Tal vez pensaron alguna vez: «pobre hombre, no es justo que siga solo, démosle una pequeña ayuda, hagámoslo con él una vez al menos, todo el mundo se lo merece»? ¿Por qué entonces iba yo a respetarlas como si fuesen diosas sagradas o esposas de un harén al alcance sólo de unos privilegiados? ¿Por qué no violentar de una vez por todas el falso pudor con que disfrazan su siempre fingida dignidad, su orgullo, sus mentiras de mierda? ¿Qué me impide llegar hasta lo más profundo de cada una y llevármelo para siempre adonde nadie pueda arrebatármelo ya?
Pero es demasiado tarde incluso para eso, y además ya todo me da igual. Si soy sincero conmigo mismo, nunca me habría atrevido a tanto. Soy demasiado tímido para actuar; bastante tengo con no arrojarme por un puente cuando siento sus miradas de horror y de asco cruzarse conmigo por la calle, cuando veo sus ojos vacíos agitándose de espanto ante la manifiesta deformidad de mi semblante.
Sí, lo reconozco, en estos últimos minutos me ha podido la amargura, el asco y la decepción. Pero creo que merezco ser disculpado por ello. He sido inmensamente feo, pero un feo enamorado de la belleza. ¿Puede alguien imaginar una contradicción más flagrante y dañina a la vez? Ya no escribo más, no tiene sentido seguir con esta tortura que me estoy infligiendo casi sin darme cuenta. Nada de lo que no ha sido podrá volver a ser alguna vez. Si mi muerte satisface a alguien, bienvenida sea. Pero me temo que ni enemigos dejaré en esta vida. Sólo un amor profundo por todo aquello que ha pasado de largo ante mis ojos, la vista, el único órgano que me ha sido fiel hasta el final y que me ha procurado unos mínimos instantes de placer. Sólo me queda esperar a que lleguen mis últimos días, que serán los más terribles y dolorosos, y que la enfermera que me atienda compense cuando menos la carencia de cariño que ha caracterizado mi vida. Ojalá sea hermosa y joven, una de ésas que acaban de terminar sus estudios y afrontan sus primeras etapas en el mundo laboral: por lo menos me llevaré un último recuerdo amable de esta puta vida.
_____________________ CARLOS MANZANO, Nació en Zaragoza en 1965. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.